Es un placer para nosotros presentarles un nuevo numero de DILEMATA, que sigue siendo un espacio de diálogo y reflexión sobre cuestiones fundamentales en filosofía, ciencia y ética.
En este número misceláneo hemos seleccionado cuatro artículos de particular interés que sin duda estimularán el debate.
El primero de ellos, “Potencialidad, suficiencia constitucional y viabilidad fetal: una propuesta de solución a la cuestión del estatuto del embrión humano”, intenta traer luz a un tema tan polarizado y emotivo como el estatuto del embrión humano.
En el segundo artículo, “Mejoramiento y transhumanismo: ¿Un cambio aceptado? se nos presentan los últimos avances en genética que pueden dar lugar a la mejora de nuestra especie tal y como defiende el transhumanismo.
En el tercer artículo, “Reflexiones sobre las relaciones entre racionalidad, emotividad y ética” establece un puente entre la filosofía y la psicología para explorar las intersecciones de la razón, las emociones y la ética en el contexto de la discapacidad.
Por último, “Nunca me abandones: ficción distópica para los seres humanos; realidad actual para los otros animales”, la reflexión se centra en la obra de Kazuo Ishiguro, destacando la paradoja de considerar la explotación de clones como distópica mientras ignoramos la explotación que sufren los animales no humanos en nuestra sociedad.
Estos cuatro artículos, aunque diferentes en cuanto a su temática, nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones éticas impactan en nosotros, tanto a nivel individual como colectivo.
También contamos con dos reseñas de libro. El primer libro “Ética de la Investigación para las Ciencias Sociales”, coordinado por Adolfo Estalella, reseña de Aileen Chales-Aoun. Segundo libro “La infancia invisible. Cuestiones ético-políticas sobre los niños” de Mar Cabezas, reseña realizada por Dorotea Buendía.
Esperamos que disfruten de estas lecturas tanto como nosotros y les animamos a que participen en en la reflexión y dialogo que cada uno de los libros y artículos de este número de DILEMATA promueve.
Anibal Monasterio Astobiza
(LI2FE)
Melania Moscoso
(Instituto de Filosofía CSIC))



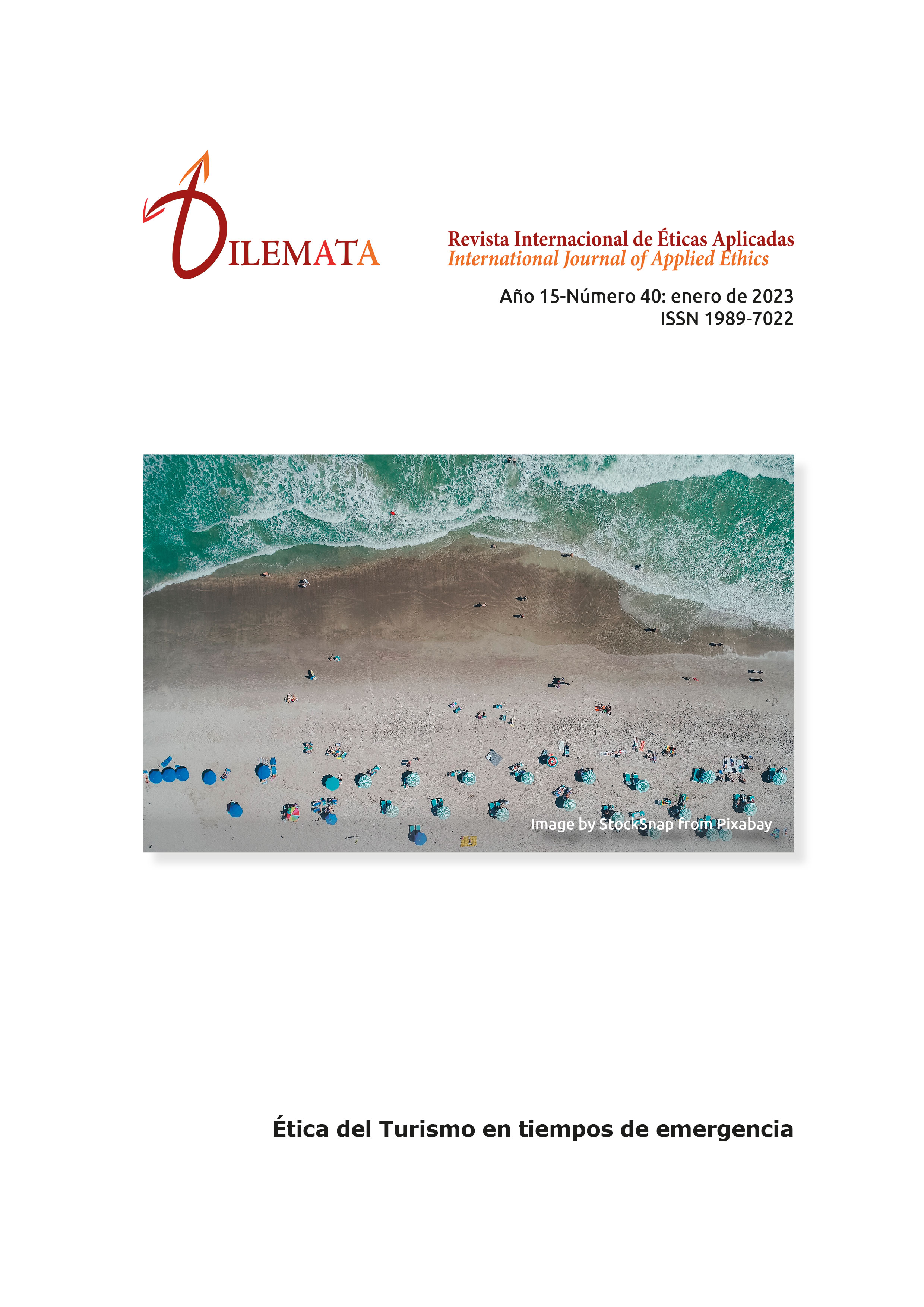 Nº 40, enero 2023
Nº 40, enero 2023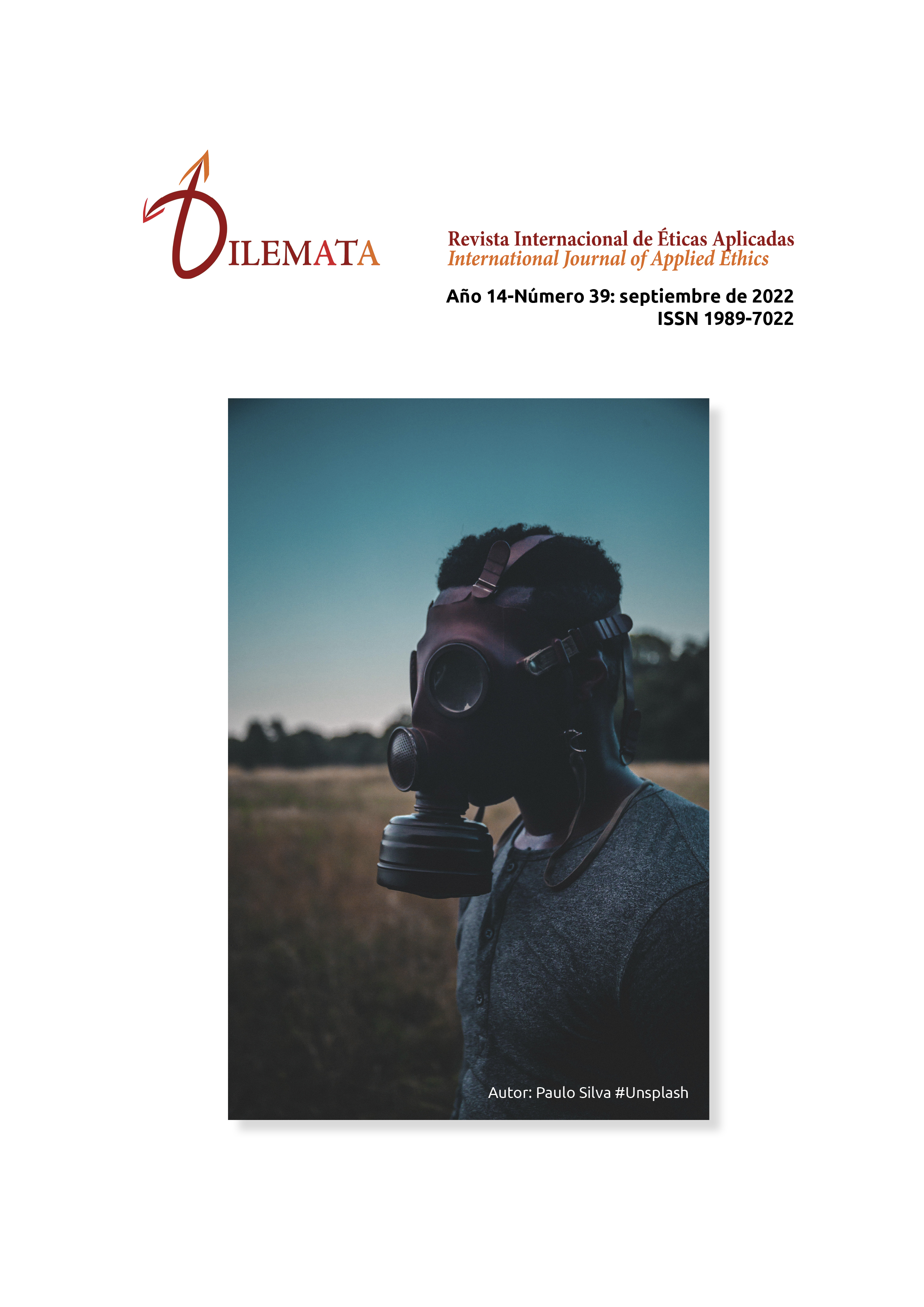 Nº 39, septiembre 2022
Nº 39, septiembre 2022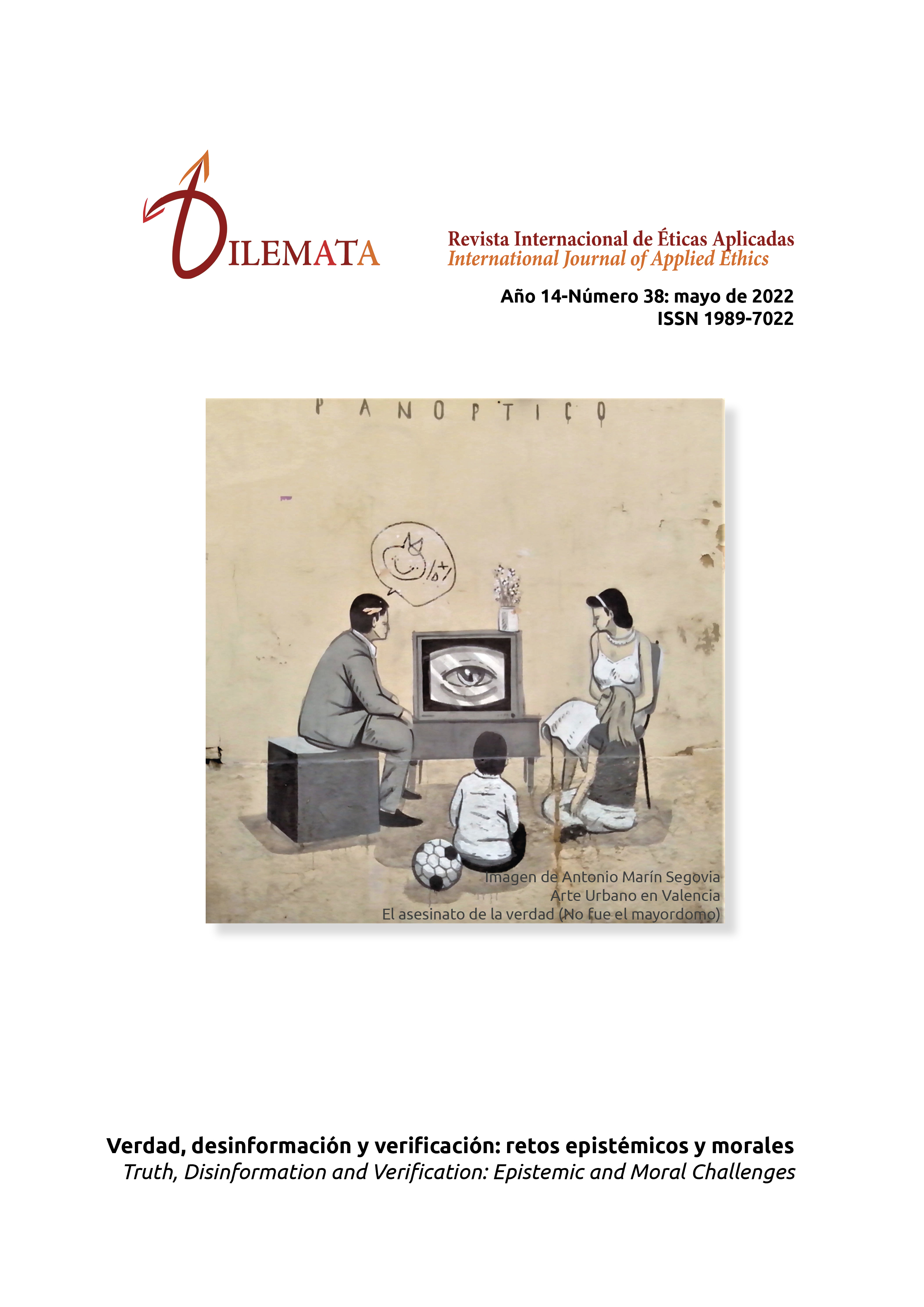 Nº 38, mayo 2022
Nº 38, mayo 2022