Por “cultura bioética” entiendo el conjunto de presunciones y expectativas, a menudo poco reflexivas o inarticuladas (es decir, imágenes o clichés), que tenemos acerca de la relación que a diario se establece entre profesionales y usuarios de los servicios de salud. En buena parte, nuestra cultura bioética es una cultura globalizada, audiovisual y de masas; una cultura que ya no es fundamentalmente literaria y que se transmite de manera informal mediante el consumo masivo de entretenimiento televisivo a lo largo y ancho del mundo actual. Tan es así, que el American Journal of Bioethics ha publicado recientemente un artículo sobre los hábitos televisivos de estudiantes de medicina y enfermería en la Universidad Johns Hopkins. El trabajo concluye que la gran mayoría de los estudiantes sigue las series ambientadas en el mundo sanitario, y que las más vistas son House y Anatomía de Grey. Si el estudio fuese replicado en España, no creo que arrojase resultados muy divergentes. Parece que el doctor House está firmemente instalado en nuestra cultura bioética.
En un comentario a ese artículo, Mark Wicclair pone en duda que estos resultados sean alarmantes. No deberíamos asumir demasiado rápido que la gente que ve series de televisión lo hace en busca de modelos a seguir. Por lo general, los televidentes buscan entretenimiento y saben que en la vida real no ha de imitarse el comportamiento de un médico que miente, infringe el deber de confidencialidad, insulta a sus jefes y colegas, y se salta el consentimiento informado del paciente. El propio estudio señala que sólo un 14% de los encuestados calificó de “importante” la formación sobre asuntos bioéticos que obtenían de las series hospitalarias. En este tema, las principales fuentes de información siguen siendo lo aprendido en la universidad y mediante artículos científicos, así como las conversaciones con familia y amigos. Y cuando la encuesta preguntó a los estudiantes de medicina de tercer y cuarto curso acerca de si los problemas éticos se resolvían bien en esas series, sólo contestaron afirmativamente en cinco situaciones (equidad en el acceso a servicios sanitarios, final de la vida, calidad de vida, revelación del diagnóstico y distribución de recursos), mientras que en otros nueve escenarios la sensación mayoritaria era que las series no trataban adecuadamente los problemas éticos asociados al transplante de órganos, la confidencialidad, la educación de los profesionales asistenciales, los usos “cosméticos” de la medicina, los experimentos con humanos, las enfermedades infecciosas, el consentimiento informado, los errores médicos y la mala praxis.
Para bien o para mal, el entorno de House no se parece en casi nada a la sanidad real. Otros comentaristas han criticado la ausencia de personal de enfermería en estas series y la confusión de especialidades que presentan, mixturando el rol del médico de urgencias con el de otros profesionales sanitarios. Pero puede que el éxito de la serie resida precisamente en esa lejanía respecto de la realidad, tanto norteamericana como española. Proporcionaría así una fantasía escapista, una evasión de esa “insatisfacción colectiva subyacente” detectada por Eugenio Moure y que apenas “queda disimulada por el componente vocacional” de las profesiones asistenciales. El personal sanitario trabaja en condiciones difíciles, expuestos a situaciones de gran sufrimiento y a menudo con resultados frustrantes. No pueden hacer lo que quieren y en ocasiones ni siquiera consiguen hacer lo que deben. No es de extrañar la fascinación que provoca House, un personaje que campa a sus anchas por el hospital sin el menor respeto hacia la burocracia, y que además casi siempre se sale con la suya. En cierto sentido, podría ser que en nuestra cultura bioética todavía es tan fuerte el cliché del “buen doctor” que habría provocado la emergencia de su “sombra”, representada por este médico sin escrúpulos, egocéntrico y atormentado.
Comentarios
Urgencias
Desde mi punto de vista House es un autentico desagradable y no me gustaría que me atendiese ni a mi ni a cualquier persona que yo aprecie. No entiendo cómo a la gente le pude gustar este programa y que tenga el éxito que tiene. A lo mejor desde el punto de vista del personal saniario el comportamiento de House, puede tener algún sentido, cómo el expuesto en el texto, pero desde el punto de vista del paciente-cliente-enfermo no creo que tenga ningún sentido. Yo personalmente si tengo que elegir una serie de médicos, elijo sin ninguna duda Urgencias.
House, go home!
Estimado doctor House, Cuando voy al médico espero que se me atienda, se me informe y se me ofrezcan todas las oportunidades disponibles para sanar. Esto es algo que yo le puedo exigir y que usted no puede negarme. Pero también espero que sea un médico atento, comprensivo y empático. Estas características usted no las cumple nunca. Ciertamente, son capacidades que yo no le puedo exigir, pero que, usted lo sabe, contribuyen igualmente a mi curación. Con el pretexto de que es usted el médico técnicamente irreprochable, se permite abandonar el lado humano del ejercicio de la medicina. Al hacerlo, usted está fracasando. No sólo en su deber moral de cuidar, sino también en su responsabilidad jurídica y profesional de curar.
No está claro
House es un maniaco y un cafre, moralmente es reprobable y empáticamente un tarugo. Todo esto no creo que lo niegue nadie. Ahora bien, la cuestión interesante aquí es si es lícito o no que House sea como es a la luz del contrapeso que supone su tremenda eficiencia en eso de resolver problemas (o salvar pacientes). Creo que ese dilema se puede atacar con esta pregunta: ¿Podría ser House tan eficiente como es y, a la vez, que no fuera como es (moralmente se entiende)? Creo que no está claro.Sólo he visto las dos primeras temporadas de la serie (apàrte: aprovecho para recomendar el último episodio de la segunda), después ya me cansó. En esos episodios que he visto, House actúa como un cabrón sin escrúpulos, gratuitamente la mayoría de las veces en relación a su trato con pacientes, personal, subordinados y jefes (que House sea tan independiente es una de las principales razones para explicarnos el por qué de los níveles de audiencia de la serie). Pero otras, pocas, eso sí, no. Los famosos allanamientos de morada de sus subordinados a las casas de los pacientes en busca de información objetiva es el caso más claro, pero el escepticismo y la desconfianza constante ante los "datos", los informes y las explicaciones obvias, también lo es (y aquí no hay que pensar que los datos, los informes y las explicaciones obvias sean entidades que pululen por el aire y uno respire; no, proceden de personas). ¿Es separable ahí la retórica autosuficiente y ególatra de la propia actitud autosuficiente y ególatra? No lo tengo claro.House es una buena piedra de toque para elaborar criterios morales de asistencia médica para la vida real. Y lo es porque House viene a ser como una especie de caso límite, casi completamente irreal en la práctica, de la tensión "calidad de la asistencia médica/resultados". Es como una idealización de lo que sucede en la vida real, donde todo es más difuso (ni los médicos son tan malos en sentido moral, ni tan buenos en sentido técnico). El problema, aquí, es que los criterios para juzgar el caso ideal no están claros, y con ello, los criterios para juzgar el caso práctico tampoco lo están.
El caso House: lo claro y lo oscuro
Gracias por los tres comentarios, que iluminan varios aspectos del dilema que tan bien ha identificado Ignatius. Como si fuéramos habitantes de ese hospital de Princeton-Plainsboro, compartimos por un lado un rechazo general a los modos de House con una vaga sensación de que sus métodos son precisamente los que han convertido a la medicina occidental en lo que es: algo incómodo a lo que no estamos dispuestos a renunciar, como si hubiéramos asumido que cierta dosis de deshumanización en la medicina fuera el precio a pagar por sus innegables progresos técnicos. Eric Cassell o Ramón Bayés nos recuerdan que el núcleo de la cuestión radica en que muchos médicos “concentran su interés en la enfermedad y no en la persona”, y que la separación de los aspectos éticos y los técnicos (tan presente en la medicina y de la que House no es sino un caso límite, como ha visto Ignatius) no es un buen camino. La propia serie se encarga de ilustrar que House no es una simpe máquina de hacer diagnósticos, tiene que tomar decisiones sobre su vida y sobre la de otros, así que lo ético y lo técnico no pueden separarse así de nítidamente. La independencia del personaje de House es un factor para explicar el éxito de la serie, pero no él único. Supongo que a veces House fascina (y repugna) porque representa, sin bata y con zapatillas, al médico todopoderoso y paternalista, alienado de sus pacientes pero comprometido con su curación. La desaparición (al menos en teoría) del paternalismo como moral predominante en el paisaje asistencial no está exenta de problemas, y a veces es posible que sintamos algo de nostalgia infantil por médicos así.En fin, como dice la enfermera Caroline, uno de los personajes de “Las normas de la casa de la sidra” (la novela de John Irving), “Hospitals aren’t perfect, they’re just expected to be. [...] And doctors aren’t perfect, either; they just think they are.”
A vueltas con House
Solo he visto un episodio completo de House y yo quiero para mí un médico así. Dejando a un lado los evidentes fallos éticos que comete (provocación, insultos, reproches, allanamiento etc. etc.) parece que tiene un claro y prioritario objetivo en su labor cotidiana y ese objetivo es dar con el diagnóstico acertado y CURAR. Sería ideal que a su eficacia se uniera un carácter afable, empático y correcto, pero ya que no es el caso, opino que cuando un paciente acude a un médico aquejado de una enfermedad seria, o por lo menos creyendolo así, lo que busca es la curación de su dolencia, en su modo más físico y objetivo. Otra cosa es que aún lográndolo quede su autoestima mermada, y su orgullo maltrecho (cabe la posibilidad tras ser atendido por House), con lo cual puede verse afectada su salud psicológica, y en ese caso deberá visitar después a un médico que cure la mente. Personalmente, mantengo por mi cuenta mis amistades y mis afectos y cuando voy al médico no busco paternalismo ni palabras de consuelo (estas últimas tampoco las rechazo) sino que espero eficiencia y resultados.



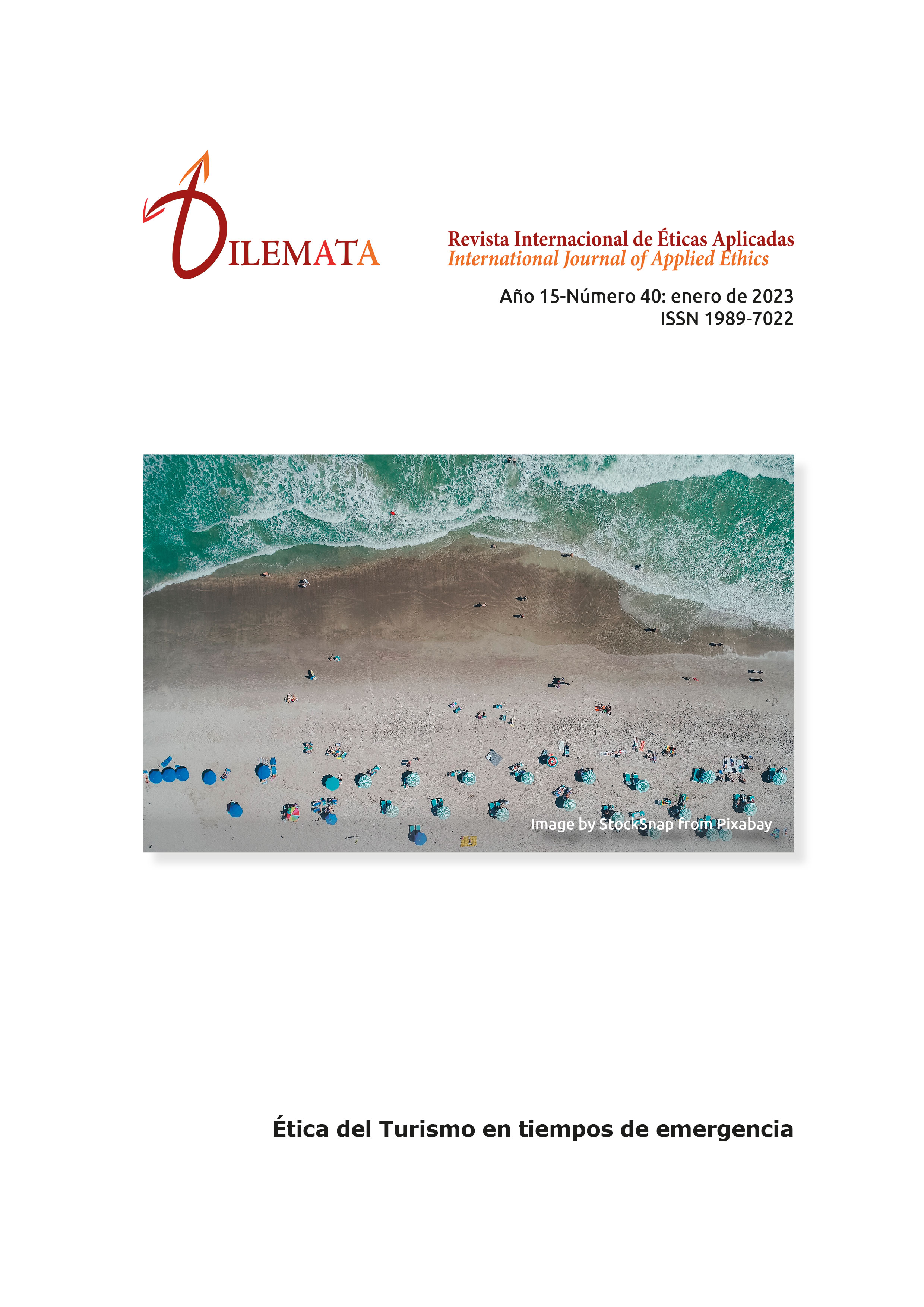 Nº 40, enero 2023
Nº 40, enero 2023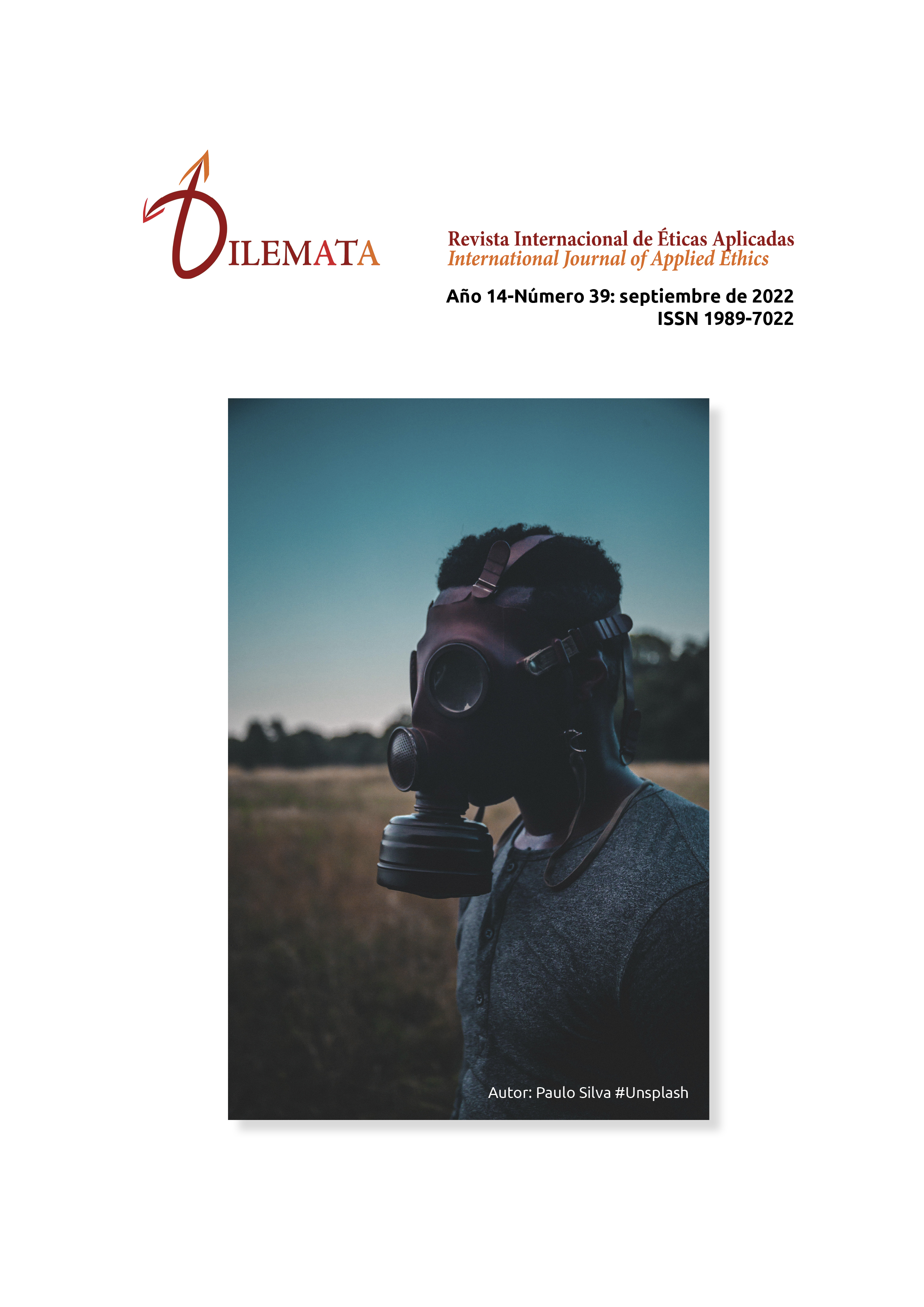 Nº 39, septiembre 2022
Nº 39, septiembre 2022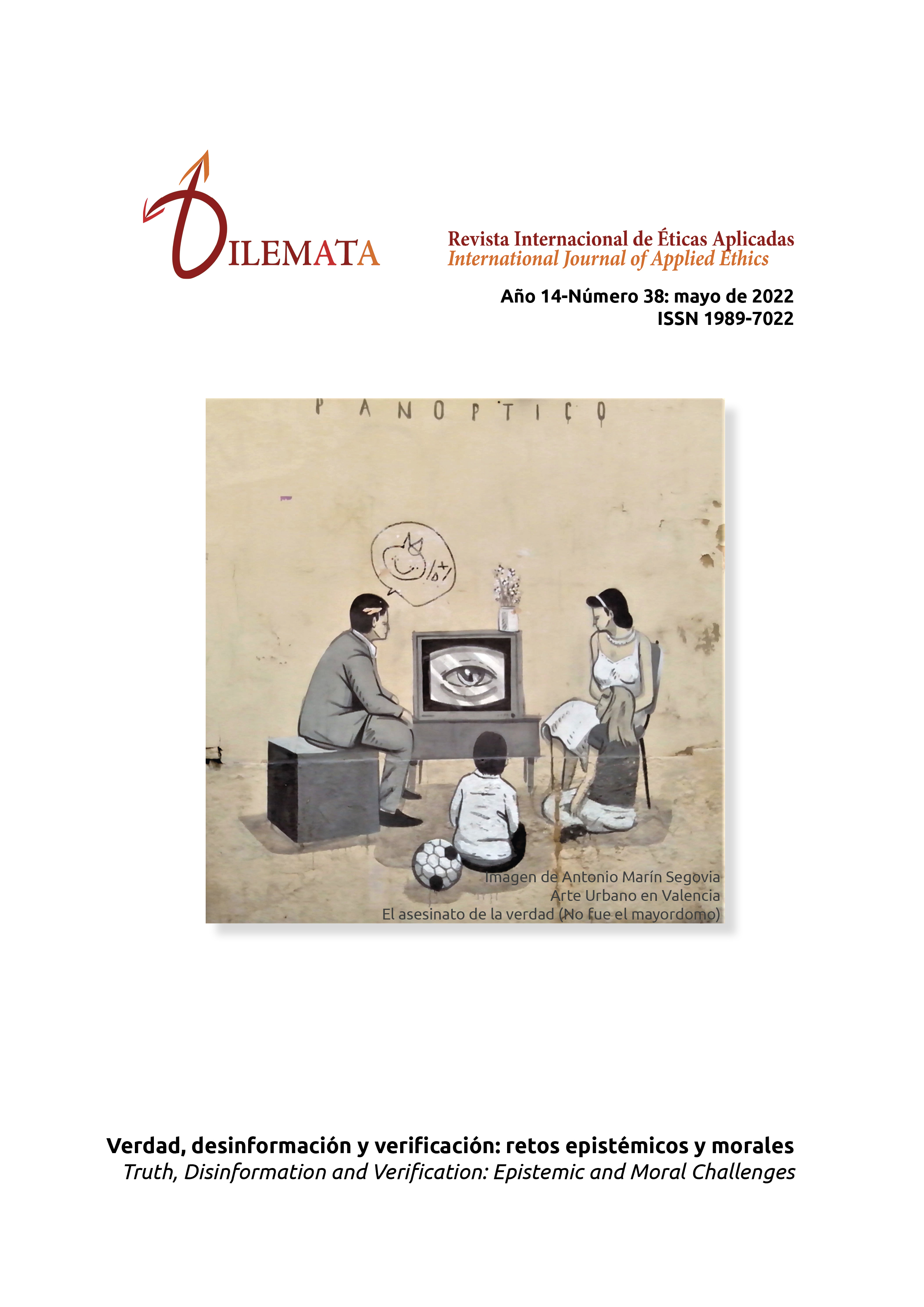 Nº 38, mayo 2022
Nº 38, mayo 2022